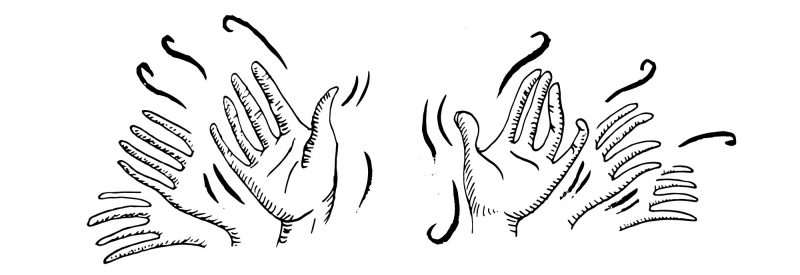
Cada sociedad determina su propia tasa de mortalidad.
Hace más de un siglo, el médico Hermann Biggs, comisionado del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York y egresado en 1883 del Colegio Médico del Hospital Bellevue, escribió que “la salud pública se puede comprar”—mientras combatía epidemias de cólera, tuberculosis, tifo y difteria combinando enérgicas medidas sanitarias con los trascendentales descubrimientos científicos de finales del siglo XIX.
En este momento, es útil remontarnos en la historia para entender cómo las epidemias anteriores han movilizado la voluntad política. El movimiento sanitario del siglo XVIII, encabezado por Edwin Chatwick, logró que se aprobaran las primeras reformas de salud coordinadas con el Estado, promoviendo el abastecimiento de agua limpia y otras mejoras públicas. En 1882, al identificar el bacilo que causaba la tuberculosis, Robert Koch, ganador del premio Nobel, inició la era científica de la bacteriología. Biggs, como patólogo y experto en sanidad, reconoció la urgencia de movilizar la voluntad política para apoyar las medidas sanitarias más inteligentes, basadas en lo mejor del conocimiento científico, para combatir las bacterias letales que causaban epidemias. Sabía que las patologías sociales de la pobreza, la falta de acceso a la atención de la salud, el hacinamiento en la vivienda, la desigualdad racial y de género, la corrupción endémica, la falta de regulaciones ambientales y demás factores obstruían cualquier esfuerzo de control. En realidad, los gérmenes eran el último paso en la compleja línea de causas de enfermedad y muerte.
Biggs aplicaba pruebas bacteriológicas para revisar la leche, los alimentos y la reserva de agua de la ciudad en los primeros laboratorios del departamento de salud pública. Los médicos tenían la obligación de reportar al Departamento de Salud todos los casos nuevos de tuberculosis, a lo que en un principio muchos se resistieron. Estos casos y sus contactos se asignaron a equipos de trabajadores de salud pública comunitaria, conocedores del crisol de idiomas y diferencias culturales. Se impuso la cuarentena y se crearon centros para aislar a los pacientes. Si era necesario, se les proporcionaban alimentos. La ciudad asignaba fondos especiales para que los pobres tuvieran acceso a recursos de salud pública para vacunas y antitoxinas.
Biggs también trajo nuevas tecnologías de Europa para controlar enfermedades. Por ejemplo, con regularidad se practicaban sangrías a “caballos antitoxinas” en un rancho del interior del estado, en Otisville, para extraer el suero con el que se trataba a niños con difteria, y que más tarde se comercializó y vendió en el país y el exterior. Utilizó sus contactos con Tammany Hall, el partido político dominante en Nueva York en esa época, para lograr sus metas de salud pública, junto con un esfuerzo incansable de educación en las instituciones médicas y organizaciones laicas. Sabía que los grupos activos de ciudadanos voluntarios podían contrarrestar los intereses arraigados.
El gran análisis de Biggs fue que los procesos políticos y las prioridades de una sociedad determinan la tasa de mortalidad de su población. Es una decisión: no ofrecer atención a la salud para todos, no aplicar normas de limpieza en alimentos, aire y agua mientras el planeta arde, observar pasivamente cómo las zonas de mayor pobreza y de mayor concentración de comunidades negras y latinas se alinean con las tasas de mortalidad más altas. Estas son decisiones deliberadas. No prepararse para las pandemias, aun cuando sabemos que vendrán, es una decisión. Dejar a los trabajadores de primera línea expuestos directamente al virus letal es una decisión. La pandemia del Covid-19 ha puesto de relieve el daño colateral causado por las profundas divisiones y por los sistemas de valores en conflicto en nuestra nación.
El Covid-19 resalta nuestras fisuras políticas y estructurales. La lenta respuesta y la falta de un liderazgo unificado están costando vidas.
Algo de esta negligencia política tiene larga cola. Las feroces batallas bipartidistas de varias décadas sobre la expansión de la cobertura de salud para todos revela un sistema de valores de profunda desigualdad, basado en prejuicios clasistas, racistas, misóginos y homofóbicos. Ronald Reagan optó por ignorar el virus del VIH—al igual que el Covid-19, otra enfermedad zoonótica que se transmite de animales a humanos—que luego dio muerte a 33 millones de personas en el mundo. En tiempos recientes, hemos aprendido mucho de las pandemias en la era de la globalización, gracias en buena parte a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y a las redes internacionales de colaboración. Las respuestas al SARS y al ébola, aunque imperfectas, mostraron que intervenciones internacionales oportunas y coordinadas podían controlar las infecciones secundarias. Los epidemiólogos de pandemias advirtieron repetidas veces que el próximo brote viral probablemente sería respiratorio y, por tanto, se extendería como el fuego. Sus sistemas de alerta se han activado desde de la Organización Mundial de la Salud a la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa (DARPA, por sus siglas en inglés), de Bill Gates a Hollywood.
Estas lecciones, sin embargo, han sido desdeñadas flagrantemente por Donald Trump.
Si las sociedades determinan sus propias tasas de mortalidad, entonces es evidente que en Estados Unidos mueren de Covid-19 más personas de las que tendrían que haber fallecido. Hoy el país tiene más decesos que cualquier otro en la Tierra, lo cual es resultado directo de muchas malas decisiones.
El replanteamiento de prioridades que hizo Donald Trump ha contribuido a esta crisis, magnificada por la falta de atención. Trump se unió hace décadas a la comunidad de “dudosos”: los que no creían que Obama fuera estadunidense de origen, los opositores a las vacunas y los que niegan el calentamiento global, que en realidad contribuyen a esta pandemia. Su necesidad de crear nuevos datos que encajaran con sus objetivos políticos alimenta su ataque a las comunidades científicas, desde el servicio meteorológico hasta el Centro para el Control de Enfermedades, la Agencia de Protección Ambiental y otros. Eliminó al asesor sobre pandemias del Consejo Nacional de Seguridad y disolvió el comité científico que daba seguimiento a las pandemias. Puso a personas sin experiencia científica, como Mike Pence y Jared Kushner, a cargo de la toma de decisiones. Luego, el gobierno optó por ignorar advertencias tempranas del brote que se aproximaba, provenientes de diversas fuentes, y prefirió escuchar a los líderes financieros y corporativos que ponían el énfasis en salvar la economía por encima de la vida humana, lo que acabó por poner en grave peligro a ambas.
La pérdida de semanas vitales de un esfuerzo federal claro y coordinado obstruyó los esfuerzos por aportar recursos y apoyo adecuados: las relaciones envenenadas con China dificultaron los esfuerzos estadounidenses por obtener una muestra del virus para crear una vacuna y asegurar cadenas de suministro. La resistencia de Trump a ordenar que suplidores privados desarrollaran pruebas en gran escala y suministraran equipo de protección y ventiladores creó enorme confusión y retrasos. Además, al arrojar las decisiones a los gobernadores, Trump creó un caos en el que había 50 respuestas distintas y contrapuestas.
Herman Biggs sabía que las epidemias endémicas requieren una estrategia política intensa y de largo plazo, que necesita combinarse con las mejores prácticas de salud y con los nuevos productos y protocolos científicos como la cuarentena, el aislamiento oportuno (ahora distanciamiento social), las pruebas y el desarrollo de vacunas. Hemos tenido que aprender y reaprender esas lecciones de Biggs y sus predecesores, pero nuestra era moderna ha visto éxitos espectaculares con la vacuna contra la polio y la erradicación de la viruela. Lo irónico es que la mala información, la falta de atención y la crónica reducción de fondos para medidas de salud pública terminan costando mucho más, no sólo en vidas, sino también en dinero. Y aun así, las relativamente sencillas medidas de prevención son pasadas por alto en gran medida.
El Covid-19 resalta nuestras fisuras políticas y estructurales. La lenta respuesta y la falta de un liderazgo unificado están costando vidas. Y de paso, han dejado a la economía en ruinas. Estados Unidos llegó a ser líder en salud pública, ¿y ahora somos los líderes en casos de Covid-19? La presidencia de Trump será juzgada culpable de negligencia política y se le debe hacer responsable por el exceso de muertes y el sufrimiento. A fin de cuentas, como Biggs habría señalado, fue decisión de Trump.
—New York City, 1 de mayo de 2020
Traducción de Marlène Ramírez-Cancio y Jorge Anaya del Diario La Jornada
Eric Manheimer fue director médico del Hospital Bellevue de 1997 a 2012. Es autor de Twelve patients: Life and Death at Bellevue Hospital (Doce pacientes: vida y muerte en el Hospital Bellevue), en el que se basa la serie de televisión New Amsterdam. Es profesor de clínico en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York.
Marlène Ramírez-Cancio es Directora Asociada del Instituto Hemisférico de Performance y Política. Marlène también forma parte de la Mesa Directiva del National Performance Network y del Comité Asesor del Center for Artistic Activism, y es co-fundadora y co-directora de Fulana, un colectivo de mujeres latinas cuyos videos satíricos han sido exhibidos internacionalmente y cuyos miembros conducen talleres de sátira para artistas emergentes.